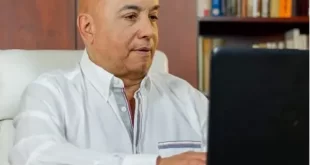¿Un Estado dentro del Estado?
Ezequiel Kopel
La pandemia de covid-19 agudizó el enfrentamiento con los ultraortodoxos, que desafían las restricciones y medidas oficiales. No obstante, la disputa entre judíos seculares y religiosos proviene de la propia fundación del Estado de Israel. Con el control de de los casamientos y exentos de hacer el servicio militar, estos sectores son a la vez un espacio «autónomo» y una fuerza cada vez más influyente, tanto política como demográfica, y todos los partidos buscan su apoyo.
La disputa entre judíos seculares y ultrarreligiosos en Israel no empezó con la crisis del covid-19, sino que rastrea sus orígenes en la propia idea del sionismo político. La tensión inicial se dio sobre la naturaleza misma de Israel antes de que naciese el actual Estado en 1948: gran parte de los religiosos ultraortodoxos creen que la creación de un Estado (reino) judío debe ser patrimonio exclusivo de la intervención divina, mientras que los segundos consideran que la redención nacional puede también ser conducida por la mano del hombre.
Un importante pero minoritario sector de judíos seculares —luego de siglos en la diáspora como ciudadanos de segundo orden— idearon, apoyaron y lucharon por el novel Estado judío como solución a la persecución y discriminación que vivían en Europa, continente en el cual, hace menos de cien años, se encontraba el grueso de la población judía mundial. Fue un triunfo casi quijotesco (que también incluyó injusticias contra otro pueblo, como ocurrió con los palestinos) de ese pequeño grupo de judíos seculares que se autodenominaron sionistas. Si bien es cierto que algunos religiosos también participaron en los albores del movimiento, la gran mayoría de ellos no veía como imperiosa la necesidad la creación de un Estado nacional judío y mucho menos uno creado por judíos no creyentes y de orientación socialista.
Antes del siglo XX, la mayoría de los habitantes judíos de Eretz Israel, Tierra Santa o Palestina (nombre dado por cada una de las tres religiones monoteístas al territorio en cuestión) eran ultraortodoxos y, a pesar de que los diferentes gobiernos musulmanes que controlaron el lugar les impedían ejercer su plena libertad religiosa (a los judíos no se les permitía entrar a la Tumba de Abraham en Hebrón o incluso soplar el shofar —instrumento religioso— en el Muro de los Lamentos), estos asumían que la redención del pueblo judío en su tierra originaria debía ser mesiánica. No obstante, la situación cambiaría parcialmente con la llegada del Tercer Reich a Europa y el comienzo del exterminio judío en ese continente (es interesante destacar que aun hoy muchos ultraortodoxos que consideran que la Shoah fue un castigo divino por la asimilación judía en Europa).
De pronto, los rabinos antisionistas agrupados en el movimiento Agudath Israel (que nació como un grupo de observantes que se oponían al sionismo y hoy constituyen un partido político con representación en el Parlamento israelí) reconocieron la importancia de un Estado judío y pasaron de ser «antisionistas» a «no sionistas», un detalle que, aunque parezca pequeño, terminó por alterar paradigmas. Así, la inmigración de los ultraortodoxos o haredim (que en hebreo significa «temerosos de Dios») al nuevo Estado de Israel, dejó de ser una alternativa ideológica para convertirse en una necesidad con el fin de encontrar refugio ante la catástrofe nazi.
Poco después de la creación del Estado de Israel, la disputa nacional y teológica entre dos sectores de la futura población israelí encontró una tregua parcial. Por medio de un acuerdo no firmado, David Ben Gurion, el fundador secular del Estado de Israel, logró que los religiosos participaran de la vida política israelí —y de sus tres gobiernos iniciales— a cambio de otorgarles una excepción para no cumplir el servicio militar obligatorio (los ultraortodoxos pueden argumentar que su profesión es «estudiar la Torá» y así posponer su inducción al Ejército indefinidamente) y de cederles la potestad sobre los casamientos, los entierros, de determinar quién es judío, el patrimonio sobre los certificados de kashrut (los importantes salvoconductos supervisados por religiosos que rigen el cumplimiento de las reglas dietarías judías y que son necesarios para cualquier bar, restaurant u hotel que quiera servir comida kosher), entre otros muchos beneficios grupales.
De ese momento, y hasta la actualidad, no existen los casamientos civiles en Israel. Si dos personas no religiosas o de diferente confesión desean casarse deben hacerlo en el exterior y luego esperar que el Ministerio del Interior reconozca su unión. Incluso se prohibió el transporte público en Shabbat (el sábado es considerado por la religión judía como un día de descanso) para tratar de ganar su favor. Para los ultraortodoxos, la situación era (es) de pura ganancia. No se ven obligados a reconocer la naturaleza divina del nuevo Israel creado por los sionistas («enemigos de la religión», los denominaron), pero a ellos se les reconoce su poder y se los premia por su participación en la política israelí.
A pesar de que el arreglo se mantiene casi imperturbable desde hace décadas, existen idas y venidas: cada tanto, ambos sectores levantan su voz para atacar un statu quo que les permite a los ultrarreligiosos esquivar con indulgencia las obligaciones básicas de la ciudadanía israelí. Desde los primeros años del Estado, las protestas ultraortodoxas con respecto a la apertura de tiendas y cines en Shabbat o la oposición contra el reclutamiento de mujeres por el Ejército israelí han terminado en manifestaciones violentas y multitudinarias. Las dos partes utilizan cada desacuerdo —y principalmente el más contencioso como es la asistencia de los ultraortodoxos al Ejército— para tratar de barajar de nuevo e inclinar la balanza hacia su sector.
Los seculares —que constituyen una amplia mayoría entre la población israelí— se quejan de que son ellos quienes sostienen al Estado, los que envían a sus hijos a las Fuerzas Armadas (mientras que la mayoría de los ultraortodoxos se pasan la vida estudiando Torá y reciben donaciones desde fuera del Estado), los que pagan los impuestos y los que garantizan la entrada de dinero al país gracias a sus descubrimientos científicos como a sus desarrollos tecnológicos. Hasta pueden hacer gala de haber desarrollado el más importante ejército de todo Medio Oriente, que a su vez protege el devenir de la ortodoxia judía que no para de crecer en Israel. Hoy en día, en el Estado judío hay más haredim que estudian en yeshivas —centros de estudios religiosos— que en el apogeo del judaísmo polaco y ruso en Europa.
Sin embargo, la situación parece no limitar el sentimiento de acoso y persecución de los ultraortodoxos, quienes elevan sus gritos al cielo —mientras apelan a su increíble capacidad de movilización— para protestar por la supuesta intención de los seculares israelíes de imponerles un modelo de vida ajeno a sus creencias y costumbres ancestrales (las cuales también son arcaicas, poco igualitarias y en las que la mujer tiene un rol notoriamente subordinado en cuanto a sus decisiones y derechos). En el mundo haredi, los creyentes son súbditos que deben obediencia ciega a sus superiores religiosos, al grado de que estos determinan por quién se va a votar, dónde van a vivir, qué libros pueden comprar, a quien pueden escuchar y sobre qué hay que protestar. Una vida regulada y controlada por una estructura piramidal donde los pashkevilim de denuncia (carteles pegados en lugares públicos de las comunidades ultraortodoxas) pueden acabar con el buen nombre de una persona o con su negocio.
Si bien la dinámica puede ser considerada como una forma de limitar la capacidad del ser humano para pensar y decidir por cuenta propia, también proporciona una zona de contención y seguridad dentro de un sector que ve lo que esta fuera de ellos como una amenaza hacia un judaísmo puro y verdadero. De esta manera, incluso los ultraortodoxos desconocen todo lo que es ajeno a su tradición, al grado que los matrimonios efectuados por rabinos reformistas (la mayoría de los judíos estadounidenses profesan esta rama del judaísmo que considera que uno no necesita tener una madre judía para ser parte del pueblo hebreo) carecen de validez para ellos.
Las desavenencias entre ultrarreligiosos y seculares israelíes continuaban bajo sus parámetros habituales hasta que llegó el coronavirus a Israel. El covid-19 presentó un importante desafío hacia judíos ultraortodoxos de Israel, para quienes el distanciamiento social es la antítesis de su transcurrir religioso y social. Hoy, la comunidad ultraortodoxa, que representa aproximadamente 12% de los 9,3 millones habitantes de Israel, da cuenta de alrededor de 28% de las infecciones totales del país. «La Torá nos salva y nos protege», dicen muchos de ellos como método de lucha contra el virus. Pero la estrategia parece no haber funcionado: uno de cada tres casos de contagios en el Estado hebreo es del campo ultraortodoxo. Según un informe publicado hace pocas semanas, la mortalidad en los infectados es tres veces superior a la media nacional en los mayores de 65 años, lo que representa que1 de cada 73 ultraortodoxos mayores de 65 años ha muerto de coronavirus (y este número podría ser mucho peor si se considera que la población de los ultrareligiosos es en su gran mayoría muy joven).
Cuando la tasa de infección se disparó en las ciudades y barrios haredí, la noticia sorprendió a muy pocos dentro de Israel: ya el 15 de marzo de 2020 el rabino Chaim Kanievsky, la máxima autoridad de los ultraortodoxos no jasídicos, había declarado que «suspender el estudio de la Torá incluso por un día sería más peligroso que contraer covid-19». Una semana después, el número de infectados en todo el país había crecido exponencialmente, pero la tasa de contagio era notablemente superior en ciudades ultraortodoxas como Bnei Brak o en los barrios religiosos de Jerusalén, donde la cifra llegaba a cuadriplicarse. Mucho después de que el gobierno israelí decretara su primera cuarentena, todavía se veía a multitudes de haredim congregándose en sus sinagogas, yeshivas y, más tarde, en los consiguientes funerales de los muertos por la pandemia: un rabino muere de covid-19 y miles de sus seguidores asisten a su funeral. Semanas después, otro rabino muere de covid-19 y otros miles de haredim asisten a su funeral. Y así sucesivamente.
Hay una serie de explicaciones de por qué la comunidad ultraortodoxa ha fracasado en la contención de la pandemia. Las autoridades rabínicas y los políticos de la comunidad han estado desafiando las directrices del gobierno, enfrentándolas para salvaguardar su autonomía bajo la idea de que son un corpus separatum dentro de Israel. Ellos tienen la responsabilidad de asegurarse de que su gente siga las regulaciones. No había excusa para que las yeshivas permaneciesen abiertas cuando las escuelas seculares y nacionales religiosas continuaban cerradas. No existe justificativo para que las sinagogas de las ciudades y barrios ultraortodoxos siguiesen funcionando cuando en otras partes del país la gente estaba rezando fuera de ellas
La sangre de los muertos descansa principalmente en las manos de los líderes de la comunidad haredí que creen que si sus centros de enseñanza se encuentran cerrados sus seguidores pueden llegar a abandonar el «camino correcto». A pesar de que las infecciones se multiplican y los muertos continúan apilándose en los hospitales, existe una oposición general dentro de la cultura haredí a todo lo que el Estado disponga en cualquier asunto social y religioso. De esta manera, los ultraortodoxos se encuentran partidos entre una enfermedad a la que consideran un castigo divino y un orden gubernamental que resienten.
A todo esto, debe sumársele la pasividad del actual primer ministro Benjamín Netanyahu, quien no desea utilizar toda la fuerza del Estado para que los religiosos cumplan las regulaciones y protocolos contra la pandemia. La decisión responde a una consideración netamente electoral. Netanyahu los considera «socios naturales» en cualquier coalición de gobierno (incluso los partidos religiosos firmaron el martes 23 de febrero un compromiso de integrar su gobierno si Bibi triunfa en las próximas elecciones de marzo). Pero no son cualquier «coequiper»: los votantes ultraortodoxos son los votantes israelíes más leales a sus partidos tradicionales y representan entre 10% y 20% del Parlamento. Los haredim —en teoría no sionistas— tienen tres partidos políticos: uno dominado por los jasídicos, otro por los «lituanos» y un último por mizrahíes (judíos de ascendencia del Medio Oriente que son más sionistas que los dos anteriores). En cada uno de ellos, sus representantes en la Knesset (Parlamento) responden a las órdenes de su rabino en jefe, ya sea que para participar de un gobierno o abandonarlo sin más.
Hoy potencialmente dispuestos hacia la derecha religiosa (hasta la llegada al poder del Likud en 1977, se habían abstenido por casi 25 años de formar parte de cualquier gobierno), gozan de una enorme influencia, y utilizan su representación política para ser los grandes titiriteros de cada coalición que se articule para conducir a Israel. Pueden ser despreciados por muchos sionistas, pero todos los partidos los necesitan. El precio de su apoyo es más que interesante: en el presente no desean liderar un país del que desconfían y desprecian en secreto, sino asegurar beneficios y generosos subsidios para su comunidad. La gran paradoja de la cuestión es cómo una de las comunidades más pobres del país, y también una de las más atrasadas, goza de poderes ejecutivos inauditos, como quedó en evidencia al comienzo de la pandemia cuándo un diputado ultraortodoxo manejaba el Ministerio de Salud.
A largo plazo, el objetivo es otro. Siendo el grupo con mayor natalidad en el país junto a los árabes israelíes, se cree que en dos o tres generaciones, los ultrareligiosos pueden llegar a representar a la mayoría de los judíos del Estado (según un pronóstico de la Oficina Central de Estadísticas, los niños haredi de hasta los 14 años constituirán el 49% de los niños israelíes en 44 años, es decir en menos de dos generaciones. Su juego o estrategia es a largo plazo. De la misma forma que aguardan la llegada del messiah desde hace miles de años, no tienen apuro en cambiar a Israel. Mientras tanto, aumentan en número, potencian su confianza en sí mismos y en su determinación de influir el mundo que habitan y que los rodea.
La reacción de los ultrarreligiosos es parte de una dinámica basada en la total falta de confianza entre la comunidad y el Estado. Esto no es algo nuevo, sino recurrente de los 72 años de existencia de Israel. Ni siquiera el principio halájico judío de Pikuach Nefesh («la salvación de una vida»), en el que la preservación de las vidas tiene prioridad sobre casi todas las demás obligaciones de la Torá, parece ser prioritario. Los haredim no son una simple curiosidad del judaísmo antiguo: son abiertamente militantes y cada vez más poderosos en el mundo judío y la política de Israel.
En un país donde la guerra une y la paz separa, la prolongación del conflicto con los palestinos ha dejado la «disputa con los religiosos» como un tema secundario a solucionar en el futuro. Pero los ultraortodoxos son «el elefante en el medio de la habitación» del Estado judío y lo que está ocurriendo es, ni más ni menos, una escalonada insurrección de sus masas. Están en contra de las leyes israelíes, en contra sus instituciones y en constante enfrentamiento con la mayoría de sus habitantes. Este, y no solo el conflicto con los palestinos, parece ser el verdadero desafío para el futuro del Estado moderno de Israel.
Fuente: nuso.org
 Cambio Político Opinión, análisis y noticias
Cambio Político Opinión, análisis y noticias