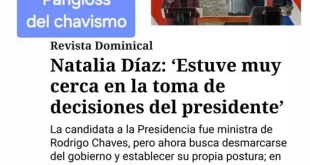Luis Paulino Vargas Solís
LA TEORÍA ECONÓMICA NEOCLÁSICA COMO UNA EXPRESIÓN CONTEMPORÁNEA DEL GEOCENTRISMO ARISTOTÉLICO
Sin duda, ser economista no le da pasaporte a la fama a nadie. Y, así, es claro que ni siquiera los economistas más conocidos del mundo, poseen, ni remotamente, la celebridad de las grandes figuras del fútbol, el tenis o el boxeo, ni la de las estrellas de Hollywood ni la de las cada vez más mediocres luminarias del pop. El caso es que, dentro del rango de celebridad, muy acotado, que ser economista pueda proporcionar, dos nombres descuellan hoy: Paul Krugman y Joseph Stiglitz, ambos estadounidenses y ambos galardonados con el llamado Nobel de economía. Si usted, que lee esto, no los conoce, pues no se preocupe. Mucha gente no tiene ni idea de quiénes son. Pero posiblemente son hoy los dos economistas mejor conocidos del mundo, lo cual no significa que sean los mejores. La verdad, creo que hay economistas, muy superiores por sus aportes científicos, pero mucho menos conocidos, y generalmente ignorados a la hora de asignar el tal premio Nobel.
Stiglitz y Krugman tienen sus aportes teóricos, con una cierta dosis de heterodoxia, pero siempre dentro de los límites del paradigma neoclásico hegemónico. Fue eso lo que dio base al Nobel que recibieron. Pero también han sido beligerantes en la expresión de sus posiciones políticas, a través de artículos de opinión que logran notable difusión internacional, y por medio de libros que tienen, la mayoría de las veces, fines divulgativos. Política e ideológicamente, ambos son lo que en Estados Unidos se llama “liberales”, lo cual, según sea el caso, tiene algún parentesco con la socialdemocracia europea, y se ubica un poco a la izquierda del centro político.
Bueno, el cuento es que recientemente me leí uno de esos libros: “Contra los zombis”, de Krugman, el cual, en su mayor parte (no en su totalidad) reproduce artículos suyos, originalmente publicados en The New York Times.
Pero, permítaseme ahora desviarme un poco del tema, al cual volveré luego. Es que necesito aquí mencionar algo en relación con el modelo cosmológico propuesto por Aristóteles, el gran filósofo griego del siglo IV antes de nuestra era. El modelo aristotélico, pues, el cual básicamente iba en estos términos: la Tierra es el centro del universo -tal es la llamada “teoría geocéntrica”- y, por su parte, el universo está conformado por dos grandes regiones: la “sublunar” (por debajo de la Luna); donde está la Tierra, y la “supralunar”, por encima de la Luna, incluyendo al Sol, los planetas y las “estrellas fijas”. Lo que hay en la región sublunar -o sea, nuestro mundo- es imperfecto, pero lo que hay en la supralunar -la Luna incluida- es perfección absoluta. Vale decir, la Luna misma sería un astro perfecto, sin mancha ni accidente alguno en su superficie (de ahí que, en el imaginario del catolicismo, la imagen de la Virgen María aparezca a menudo vinculada a la Luna). La concepción geocéntrica, también aparece en otros grandes autores de la antigüedad, como Claudio Ptolomeo, astrónomo del siglo II de nuestra era.
Pues, bueno, la cosa es que llega luego un tal Nicolás Copérnico (1473-1543), polaco, astrónomo y matemático, y mete cabeza que no, que la Tierra no es el centro del universo, que tan destacado sitial le corresponde al Sol. Y, tiempo después, llegado el siglo XVII, viene un italiano de nombre Galileo Galilei (1564-1642), inventa el telescopio, le da por estar mirando para arriba y da con sólida evidencia que indica que, en efecto, Copérnico tenía razón y Aristóteles y Ptolomeo estaban bateados: la Tierra no es el centro del universo y, en el mejor de los casos, el Sol sería el que ocupa ese lugar. Con una consecuencia harto inquietante: que la Tierra gira alrededor del Sol, y no a la inversa.
Tiempo después de andar con ese telele, Galilei es convocado por la Inquisición Romana y sometido a juicio, el cual se desarrolló durante varios meses a lo largo de 1633. La que más molestaba a la Inquisición, y, en particular, al papa Bonifacio VIII -viejo amigo del mismo Galileo- era la desobediencia de este. Que se entretuviera con su juguetito para observar la Luna y los planetas, pasa. Pero jamás podría ni debía desobedecer el precepto dogmático del catolicismo: la Tierra es el centro del universo. Punto. No hay nada más que decir. Ni mucho menos atreverse a cuestionar, como lo hacía Galilei, la perfección inmaculada de la Luna.
Volvamos ahora a los economistas. Y, en particular, al (relativamente) famoso Paul Krugman y el libro que mencioné (“Contra los zombis”). Al final de este, se incluyen escritos que no fueron publicados en la prensa, y que son como al modo de una reflexión introspectiva de Krugman sobre su trayectoria como teórico y economista. En cierta parte, se refiere a lo que podríamos llamar su posicionamiento epistemológico, y deja en claro los límites de su heterodoxia: en el fondo sigue siendo un economista neoclásico, pispireto, sí, y con cierta inclinación izquierdosa en lo político, pero, en fin, muy neoclásico.
Asegura que, entre los grandes teóricos de la economía en las grandes universidades estadounidenses, existe el convencimiento de que “hacer buena teoría” es “incompatible…con los temas confusos…en el debate político” (p. 418). O sea: que para teorizar hay que aislarse del mundo, lo cual viene siendo como teorizar sobre el universo sin observar el universo, lo cual era, poco más o menos, lo que defendían la Inquisición Romana y el papa Bonifacio VIII. O, en todo caso, si, como Galilei, se observaba el universo, debía ignorarse lo observado y no cuestionar el dogma vigente, que era lo que el papa le exigía a Galilei.
Tener esto presente nos ayuda también a entender por qué la teoría económica neoclásica se expresa como una abstracción irreal, completamente ajena al mundo de la vida.
Pero lo más interesante es observar cómo, en cierto momento, a Krugman se le agota la llamita de la heterodoxia, y se le prende la hoguera de la ortodoxia, y viene entonces a glorificar la teorización, sumamente abstracta y volada, del neoclasicismo. Y, entonces, nos dice que es “un modelo maravilloso, y no porque sus premisas sean remotamente verosímiles, sino porque ayuda a pensar más claramente en la naturaleza de la eficiencia económica…en un sistema de mercado”, para rematar con un lapidario “realmente es una obra de una absurdidad inspirada y maravillosa” (p. 416).
Todo esto me hace pensar en dos cosas: primero, acerca de la región supralunar del universo aristótelico: una construcción tan absurdamente perfecta como carente de cualquier sustento empírico; segundo, la exigencia papal a Galilei: crea y respete ese postulado de perfección, aunque sus observaciones al telescopio le digan otra cosa.
Pues así se enseña la teoría económica neoclásica en las facultades de economía: “créanla y jamás la cuestionen, a pesar de lo que diga la evidencia”.
 Cambio Político Opinión, análisis y noticias
Cambio Político Opinión, análisis y noticias